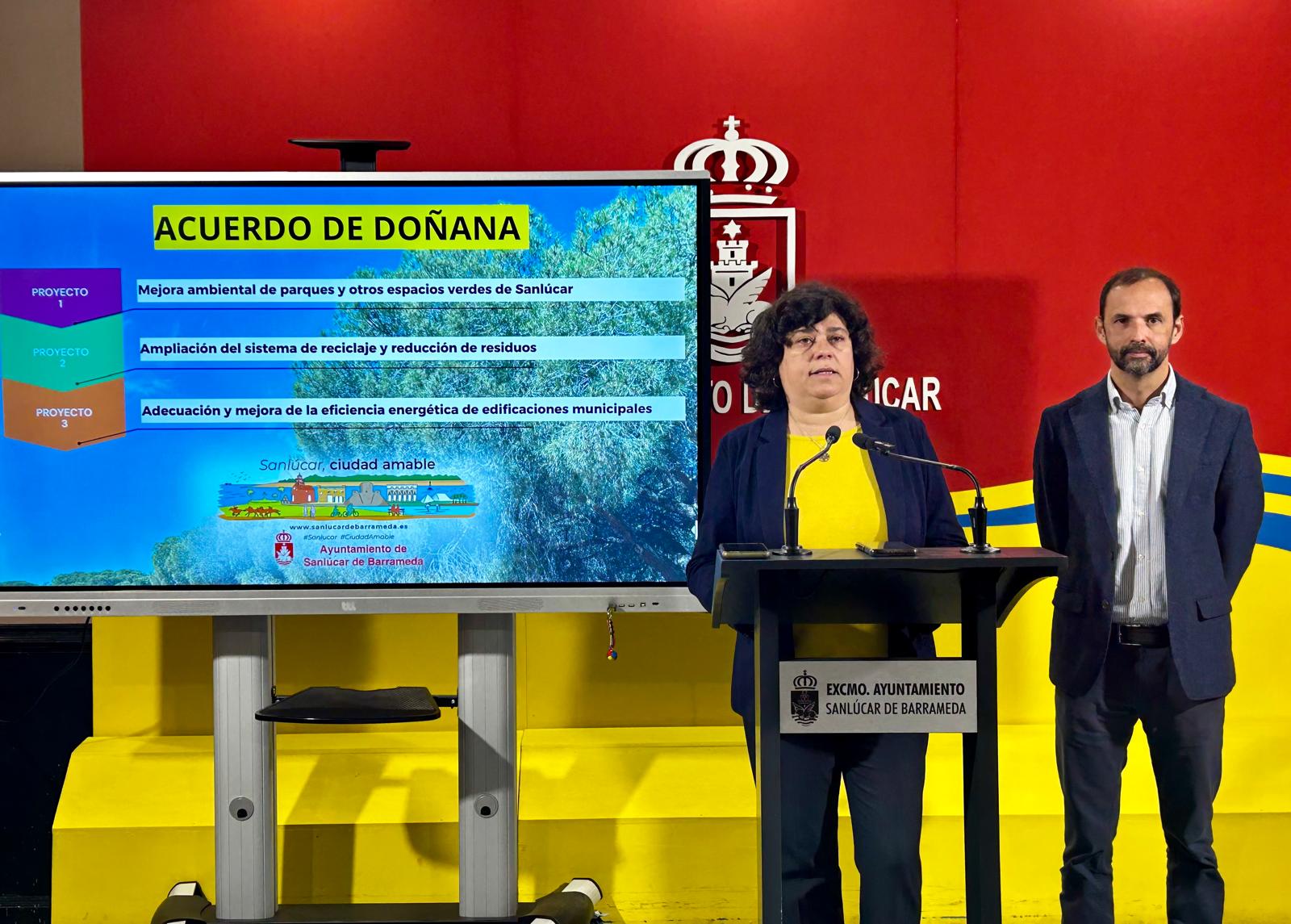En el Congreso de los Diputados 7 marzo, 2025
Pedro Fernández, director técnico de SOS Rural, ha intervenido este viernes en el Congreso de los Diputados en la mesa redonda “Pacto Verde, PAC, Mercosur/acuerdos de libre comercio, relevo generacional”, enmarcada en el evento “Agricultura, ganadería y pesca, un reto para la soberanía alimentaria de España y la autonomía europea”.
Su intervención ha sido un alegato contundente en defensa del mundo rural y una denuncia contra el papel de las administraciones en la crisis del sector.
agricultores y ganaderos son profesionales en peligro de extinción”
“Los agricultores y los ganaderos son profesionales en peligro de extinción”, ha advertido Fernández, criticando la falta de políticas públicas efectivas para proteger el sector primario. “¿Cómo es posible que sepamos articular medidas para salvar una especie en riesgo y no hagamos nada para salvar a quienes nos alimentan?”, ha cuestionado.
Uno de los ejes de su discurso ha sido la desconexión entre los reguladores y la realidad del campo. “No puede ser que una persona que vive en un hábitat de hormigón y asfalto regule la actividad de un ganadero o un agricultor. Es imposible legislar o amar aquello que no se conoce”, ha señalado.
Agricultores y ganaderos, en peligro de extinción
En este sentido, ha insistido en que la toma de decisiones debe basarse en el conocimiento real del sector y no en relatos ideológicos que demonizan la producción agraria y ganadera.
Fernández ha sido claro al señalar a las administraciones como responsables del desánimo generalizado en el campo: “Las Administraciones Públicas de Europa, España y las comunidades autónomas se han alineado en contra de su propio sector productivo. Han conseguido algo intangible, pero gravísimo: la pérdida de ilusión de los agricultores y ganaderos”.
Acuerdos comerciales internacionales
El director técnico de SOS Rural también ha puesto el foco en los acuerdos comerciales internacionales que comprometen la seguridad alimentaria en Europa. Con datos en mano, ha alertado sobre los riesgos que supone la importación de productos sin los estándares de calidad y control que cumplen los productores europeos: “El año pasado se generaron casi 5.000 incidencias en el sistema de alerta sanitaria europeo (RASFF), y casi la mitad se debe, no a los fitosanitarios sino a la contaminación microbiológica. La salud pública está en juego”.
Otro de los puntos clave de su intervención ha sido la alarmante caída en el consumo de productos frescos en España y el impacto de una alimentación cada vez más basada en ultraprocesados: “Somos el primer país productor de la UE y el séptimo del mundo, pero no llegamos a los estándares mínimos de consumo de frutas y verduras que marca la OMS. No hay políticas públicas que fomenten su consumo. Mientras tanto, el 20% de la población española se alimenta de ultraprocesados”.
Unidad del sector
En un llamamiento a la unidad del sector, Fernández ha insistido en la necesidad de una estrategia común entre productores y legisladores: “O alineamos el sector productivo con el sector legislativo, o esto es imposible. España echa la culpa a Bruselas, Bruselas a los países miembros… y al final somos todos lo mismo. Necesitamos asumir responsabilidad”.
Fernández ha compartido mesa con representantes de algunas de las principales organizaciones agrarias del país, entre ellos, Alfredo Berrocal, de Unión de Uniones; Matilde Moro, gerente de ASOPROVAC; y Arturo Hernangómez, de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. También ha estado presente José Carlos Caballero, miembro de la Comisión Ejecutiva de Alianza Rural.
La presencia de SOS Rural en este foro supone un hito importante, al situarse en el mismo escenario que las organizaciones agrarias sin ser una de ellas, sino como un movimiento complementario que busca trabajar mano a mano con las mismas.
SOS Rural
Finalmente, Fernández ha reivindicado el papel de SOS Rural como un movimiento independiente que complementa el trabajo de las organizaciones agrarias tradicionales, pero con una visión diferente y sin depender de financiación pública.
“Debemos profesionalizar la respuesta y dejar de aceptar relatos que demonizan el campo. No estamos enfrentados con la ciudad, pero necesitamos que se entienda que sin un mundo rural fuerte, no hay futuro”, ha concluido.
Con su intervención, SOS Rural ha dejado claro su posicionamiento: el campo no puede seguir siendo el eslabón débil de la política europea y española. La pregunta ahora es si quienes tienen la capacidad de cambiar esta situación tomarán nota.
............
PERROFLAUTAS DEL MUNDO: El Salto. Una compañía denuncia que el Ayuntamiento de Madrid ha desprogramado una obra sobre el Patronato de la Mujer